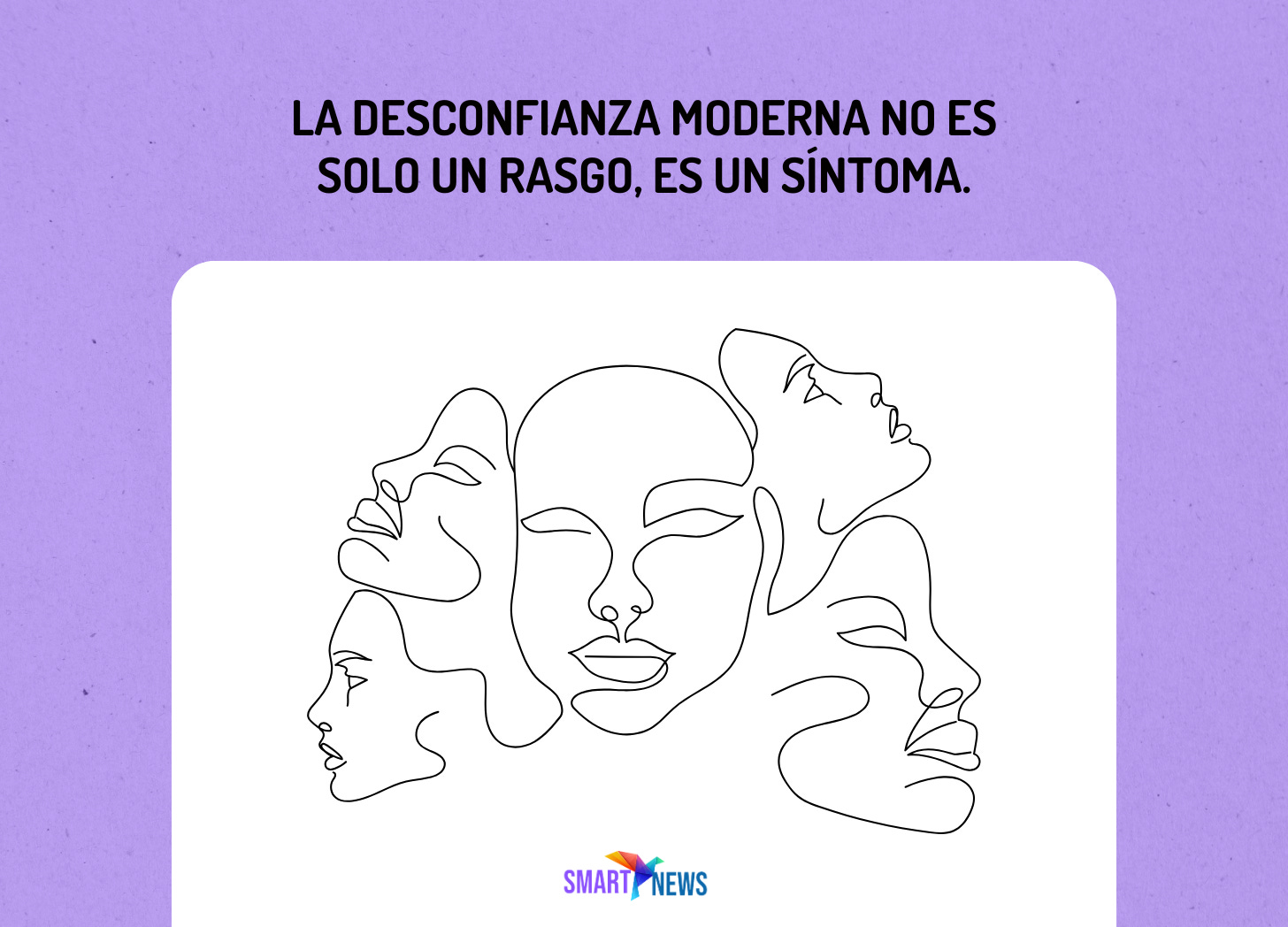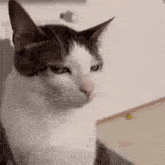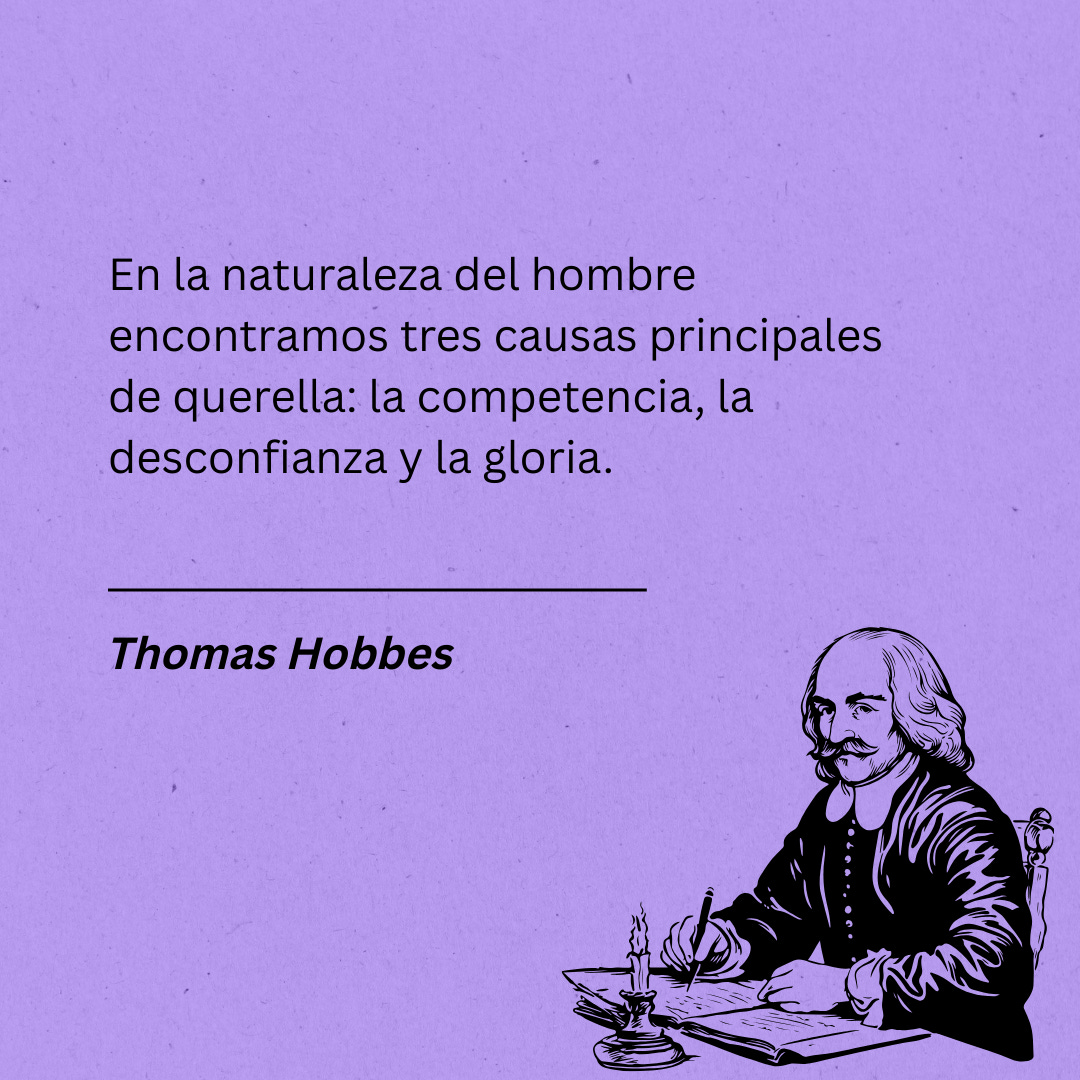¿Somos desconfiados o solo estamos cansados?
De Hobbes a los algoritmos: motivos modernos para la desconfianza y cómo diseñar confianza razonable hoy.
Llevo cinco años viviendo en España y hay una frase que me repiten mucho: “los españoles son muy desconfiados”. Para una brasileña (también desconfiada) fue un pequeño choque cultural: en mis primeros trabajos en Brasil lo normal era que, a los pocos días, ya supieras de la vida de tus compañeros y ellos de la tuya; aquí, en cambio, el hielo tarda más en romperse. No es peor ni mejor: es distinto. Y me llevó a una pregunta que leí hace poco y me removió: ¿por qué desconfiamos tanto?
La filosofía clásica tiene su respuesta. Thomas Hobbes pensaba que el ser humano, en estado natural, es competitivo y agresivo; sin reglas, la vida sería “solitaria, pobre, brutal y corta”. Para aterrizar esa idea, en el colegio muchos leímos El señor de las moscas: un grupo de chicos aislados deriva en caos y violencia. Mensaje claro: sin civilización, gana la barbarie.
Pero hay otra lectura. El historiador Rutger Bregman recopila casos que cuestionan ese pesimismo: adolescentes que naufragaron en una isla y cooperaron durante más de un año hasta ser rescatados; la historia real tras La sociedad de la nieve, donde un equipo inventó una comunidad de apoyo para sobrevivir en condiciones extremas. No triunfó la maldad: triunfó el vínculo.
Entonces, ¿somos buenos o malos “por naturaleza”? Quizá la pregunta útil hoy sea otra: ¿por qué desconfiamos más ahora? Algunas teorías basadas en mi visión:
Economía de la atención: los algoritmos premian el escándalo y el cinismo. Si todo parece trampa, bajamos la persiana emocional por “higiene”.
Sobreexposición y filtros: convivimos con avatares, perfiles pulidos y “verdades alternativas”. Falta piel, sobran máscaras.
Cicatrices recientes: pandemia, precariedad, alquiler imposible. Cuando la base tiembla, la confianza también.
Trabajo líquido: remoto, mensajes asíncronos y silencios que interpretamos como desinterés. Faltan señales humanas.
Estafas y spam a escala industrial: la prudencia deja de ser rasgo para convertirse en mecanismo de defensa.
Con este contexto, entiendo que aquí cueste más abrirse. La desconfianza no es un defecto moral; es un síntoma adaptativo. El problema llega cuando se vuelve modo permanente y nos impide crear lazos, colaborar o pedir ayuda.
Ahí es donde me aferro a otra idea: confiar no es ser ingenua; es diseñar condiciones para que la confianza sea razonable. Algunas que me han funcionado (como persona y como migrante).
Pequeñas promesas, grandes señales: llegar a la hora, devolver una llamada, cumplir lo acordado. La confianza se construye en miniaturas.
Contexto explícito: en remoto, lo que no se dice se sospecha. Explica el porqué de tus decisiones antes de que otro rellene el hueco.
Curiosidad sin invasión: preguntar por la vida del otro no es forzar intimidad; es ofrecer un puente.
Límites claros: la confianza crece mejor con bordes visibles (qué sí, qué no, cuándo).
Feedback que cuida: discrepa sin humillar, reconoce en público, corrige en privado.
Sigo siendo prudente, y sí, hay días en los que tardo más en bajar la guardia, pero he comprobado que elegir mirar el bien primero cambia el tipo de mundo que construimos a nuestro alrededor.
Hobbes nos recuerda el riesgo del caos; Bregman, la potencia de la cooperación. Entre ambos, nuestra vida cotidiana: chats, reuniones, vecinos, equipos.
Quizá no haga falta decidir si “somos buenos o malos”, sino aceptar la ambivalencia y actuar como si el otro pudiera sorprendernos para bien, con un sistema de seguridad razonable. Confiar es una apuesta; no siempre sale, pero cuando sale, multiplica.
Y tú, ¿qué pequeña prueba de confianza vas a dar hoy?